Salamanca: con Los Trinitarios
Cuando me desperté por la mañana, estaba como nuevo; no me dolía nada. Recordaba lo que me había pasado, pero lo veía como un sueño. Luego, vi la ropa sucia y maloliente, y volví a la realidad. ¡De sueños, nada! Realidad pura y dura, pero, afortunadamente, pasada.
Rápidamente lavé la ropa sucia, la tendí en la habitación, hice la cama y salí al pasillo. El pasillo era muy largo, con habitaciones a ambos lados, como imagino que será en todos los conventos religiosos.
Me encontré a un Hermano que me dijo:
- Bueno días, Rafael
- Buenos días, Hermano – respondí yo.
Volví de nuevo a mi cuarto. Mi cuarto, conforme entras, a la derecha, tiene una mesilla de noche y, a continuación, la cama. Sobre el respaldo de la cama, un crucifijo. A los pies de la cama, una mesa con un flexo, por si tienes que escribir o leer, y una silla. Frente por frente a la puerta de entrada hay una ventana. Al mirar por ella, se ve un andamiaje muy grande de la obra de la construcción de la Iglesia que están construyendo Los Trinitarios. A continuación una repisa por si tienes que poner algunos libros, y, por último, un armario con perchas y cuatro cajones. Desde luego, ¡muy acogedor…!
Salí otra del cuarto, y, de nuevo, me encontré con otro Hermano, quien también me dio los “Buenos Días”, y me preguntó:
- Rafael, ¿has desayunado?
- No, Hermano – respondí yo.
- Pues, ¡hala!, yo te acompaño – me dio una palmadita en la espalda.
Nos dirigimos hacia comedor. Tenía una mesa alargada, bastante larga. Yo creo que eran varias mesas puestas en fila para hacer una más larga. Calculé que podrían sentarse unas treinta personas en cada lado de la mesa, o, quizás, alguno más. Más al fondo, había otra mesa como ésta. A la derecha, también al fondo, pegada a la pared, había otra mesa donde estaban los platos, vasos y jarras. La mesa tenía sus correspondientes cajones para la cubertería. A continuación, unos elevadores para subir y bajar las bandejas de la comida, ya que la cocina estaba en la planta baja. Todo era de acero inoxidable, y tengo que destacar la limpieza que brillaba por todas partes (Las personas que lean estas líneas, creo que tendrán una idea de lo que es un convento; yo les puedo asegurar, por haberlo vivido “in situ”, que es envidiable. Yo no lo cambiaría por ningún otro sitio, sobre todo, después de haberlo conocido.
Todos los Hermanos y los Sacerdotes sabían ya mi nombre, todos me saludaban como si me conocieran de toda la vida; la verdad es que yo no conocía nadie, pero los saludaba también con afecto, pues ya me resultaban simpáticos.
Salí para la calle a dar una vuelta por los alrededores y a conocer algo de Salamanca. Me dijeron que estuviera allí a la una para almorzar, y así lo hice.
Cuando volví del paseo, subí al comedor y me senté en la mesa, en la primera esquina de la derecha, que había un sitio libre, al lado del Padre Jesús (creo que se llamaba).
Yo estaba un poco corto, porque no sabía si me podía sentar allí, o si ese lugar estaba destinado a alguna otra persona…
El Padre Jesús, me sonrió y me dijo “hola”. Me sentí un poco más cómodo.
El Padre Jesús rezó la bendición de la Mesa. Al terminar, se levantó y trajo del elevador una bandeja con comida; la puso delante y me dijo:
- Sírvase; y si no, espere, yo mismo le serviré; Ud. me dice qué cantidad le pongo…
No recuerdo lo que era de comida, creo que una sopa y una carne, pero yo estaba esimismado; no me lo podía creer: el Padre Superior sirviéndome a mí…
Luego estuvimos comiendo…, yo me sentía cada vez mejor; al final, estaba como en mi casa. La verdad es que estaba hablando con un hombre que sabía de todo, que hablaba con naturalidad, sin darse importancia, como quien sabe lo que está diciendo… y no necesita levantar la voz para que le acepten.
Conforme iban terminando de comer, se iban levantando; unos se iban a sus aposentos, otros al salón de la TV, otros recogían las bandejas con los platos y cubiertos sucios, y los vasos, y las llevaban al elevador.
Subí a mi cuarto, escribí unas cartas y me eché un rato en la cama.
Yo estaba aguzando el oído, no oía un solo ruido; las puertas de las habitaciones se abrían y cerraban sin que se oyera nada, ni un golpe, ni un “chirrido”…, nada. Los hermanos iban de un lugar a otro, pasaban por el largo pasillo hacia sus habitaciones, hacia el cuarto de aseo, volvían, bajaban la planta baja, otros subían…, yo no oía nada. Imagino que algunos hablarían entre sí, pero no se les oía… ¿Qué mundo era éste? ¡No tenía nada que ver con el mundo en el que vivimos la inmensa mayoría de los mortales! Era un silencio asumido, no forzado, que salía de dentro de cada miembro de la comunidad: Sacerdotes, Hermanos y Estudiantes…
Pero, ¿sabéis una cosa? Que a mí no me disgustaba ese silencio; al revés, lo apreciaba. Así me daba a mí tiempo para reflexionar…
Me levanté, alisé la cama y me salí a la calle. Di una vuelta por las calles, pero, aunque no hacía mucho calor, no había nadie por las calles y los comercios aún estaban cerrados. Así que me volví otra vez al Convento.
Me senté en el salón y cogí una de las varias revistas religiosas que tenían allí; estuve ojeándoles, leía alguna cosa…
Noté que se estaba llenando el salón de estudiantes y sacerdotes; todos venían a saludarme. Todos conocían mi nombre, y me trataban como si nos hubiésemos conocido de toda la vida, y además, con afecto; eso, sí, no oí ni una carcajada sonora o ruidosa; sonrisas y risas, continuamente. Yo estaba llegando a percibir otra característica de esta comunidad (imagino que de todas las comunidades religiosas): su alegría profunda. Entre ellos, y conmigo, siempre estaba la sonrisa a flor de piel.
Un sacerdote me dijo:
- Si quiere tomar un poquito de café y una torta o una magdalena, véngase conmigo.
Subimos a la segunda planta, entramos en el comedor, y del elevador sacamos varias jarras con café y leche bien calientes. Ya estaban entrando en el comedor un número bastante elevado de Padres y Estudiantes; cada cual tomaba un vaso, se escanciaba el café que quería, y luego la leche. En una especie de cestos, había también varios tipos de dulces. Yo cogí una magdalena y mi vaso con café con leche, me fui comiendo la magdalena, mojada en el café, y, luego, me fui tomando el café a sorbitos, mientras hablaba indistintamente con unos y con otros. ¡Yo ya casi formaba parte de la comunidad! ¡Así me trataban ellos!
Uno de los estudiantes se interesó:
- ¿Va Ud. a venir, Rafael?
- ¿A dónde? – inquirí yo, sin tener ni idea de a qué se refería.
- Mire – me explicó el Estudiante; - ahora tenemos entre la Comunidad un par de Padres Misioneros, y, cuando vienen misioneros, solemos pedirles que nos cuenten anécdotas e historias de las misiones, que, algunas son preciosas… Así que, cuando merendemos, nos bajamos al salón y allí tenemos la tertulia…
- Ah, eso me gusta a mí – dije yo ilusionando. – Termino, y nos vamos…
Bajamos al salón; ya había bastantes Estudiantes, y Sacerdotes y Hermanos, sentados en torno de dos Padres que habían venido hacía unos días de las Misiones del Perú…
Era costumbre que todos los miembros de la Comunidad, cuando venían los Misioneros, después de la merienda, rodearan a los misioneros y los cosieran a preguntas, y les pidieran que les contaran anécdotas, historias, cuentos de aquellos lugares…
Así, pues, yo me acomodé también en derredor de los dos Misioneros, levantando el cuello, a fin de oír y entender mejor lo que hablaban. No quería perderme ningún detalle de todo lo que se decía.
Miré las caras de atención que tenían, principalmente los estudiantes. Me dije para mí: “Éstos tienen ganas de aprender todo lo que se hable, para, luego, ellos, comentarlo…”
El misionero empezaba diciendo que eran cuentos, historias, anécdotas, etc., de Las Indias, de esos mundos de Dios, pero, principalmente, de Centroamérica.
Los estudiantes le apremiaron:
- Cuéntenos uno de esos cuentos, Padre.
El Padre Luís Jane de Madagascar sonrió, se aclaró la garganta y nos narró la siguiente historia, que, luego, alguien ha subido a Internet y circula mucho por la red, pero, en ese momento, no la conocía nadie, al menos yo no la había oído en mi vida.
He de confesar que a mí me gustan muchísimo estas historias, o cuentos, o lo que sean, y, sobre todo, si están contadas por una persona con voz acariciadora, emotiva..
He aquí el relato:
Una señora de unos cincuenta años, que tenía a su suegro con ella, y ella lo cuidaba porque estaba enfermo y no se levantaba de la cama, escuchaba todos los días la queja de su suegro: “Pero, ¿por qué no te alargas a la Iglesia y le dices al sacerdote que haga el favor de venir a verme? Ella no le hacía caso, porque creía que podía ser un desaire, por parte de su suegro, para el sacerdote, ya que su suegro no había ido nunca a Misa, que ella supiera.Tanto se lo decía que, un día, se lo dijo a su marido: “Oye, mira, habla con tu padre que no hace más que decirme que llame al sacerdote para que venga a verle, no vaya a ser una tontería de tu padre…” El marido le contestó: “No te preocupes, tú ve y dile al cura que venga a casa a verlo. No pasará nada. ¡Tú, tranquila!” “Pero, hombre, -intervino ella - cómo voy a llamarlo, si tu padre lleva más de cuarenta años que no ha querido saber nada de la Iglesia… ¿Qué le digo al cura? El marido suplicó para terminar: “Tú ve y lo llamas, que, seguramente, será algún “pego” de viejos”.La señora, ni corta ni perezosa, se arregló y se fue a buscar al párroco. Cuando el párroco escuchó la petición de la señora, con respecto a su suegro, se extrañó, pero le prometió que, en breve, pasaría por su casa.Al día siguiente, hizo un hueco en si tiempo, y se presentó en la casa diciendo que venía a ver al abuelo. La señora entró al párroco a la habitación del enfermo. El suegro estaba, como siempre, en la cama. Al lado de la cama había una silla, como si alguien hubiese estado de visita.El sacerdote le pregunta al enfermo:- ¿Me quería ver?- Sí, Padre – respondió el hombre. - ¿Quiere cerrar la puerta, por favor?El cura, picado por la curiosidad, cerró la puerta, miró al enfermo, enarcó las cejas, y preguntó:- ¿Y bien…? ¿Para qué me necesitas, hijo? ¿Puedo ayudarte en algo?El enfermo, luego de cerciorarse de que la puerta estaba cerrada, miró al sacerdote, y, al fin, serio y con gesto preocupado, le explicó con voz temerosa:- Mire, Padre, tengo un cáncer y sé que pronto me voy a morir. – El sacerdote estaba pálido, pero aguardó a que siguiese el enfermo – Estoy en fase terminal; ya no hay vuelta a atrás. Quiero rezar a Dios, pero no sé. Un amigo al que le pregunté hace tiempo, cuando me enteré de lo que yo tenía, me dijo que pusiera una silla, y que yo hablara con Él como si estuviera sentado en la silla, a mi lado. Y así lo he hecho durante bastante tiempo; pero no quiero que me vean hablando con una silla, pues, entonces, me van a decir que estoy loco. ¡No sé si lo que estoy haciendo es bueno o es malo, pero a mí me gusta!El sacerdote, aliviado, dejó escapar una pequeña carcajada tímida, y le contestó sonriendo:- ¡Malo no es! ¡Al contrario, creo que es muy bueno! Precisamente, rezar es hablar con Dios. ¡Cuánto más le hables, más rezas! ¡Tú estás rezando! ¡A tu manera, pero estás rezando! ¡Y eso es lo único importante! ¡Habla con Él; mucho; no dejes de hablarle; Él también te hablará; tú lo notarás en tu corazón. Él está contigo! ¡Dios te ayudará!Así estuvieron charlando durante más de una hora. Cuando el Párroco se marchaba, la suegra le preguntó que qué pasaba con la silla, que su suegro no permitía que nadie se la tocase, que si era una manía, o que la necesitaba para algo… El Sacerdote, con expresión seria y pensativa, ordenó que nadie se la tocara, que nadie se sentara en esa silla…, que era como un juguete para el enfermo y que le servía de distracción… Así que la silla ¡ni tocarla!Pasó el tiempo; el Sacerdote se hacía el encontradizo con la señora y le preguntaba por su suegro. “Sigue lo mismo y, la silla, también”, le contestaba. El Sacerdote siempre repetía lo mismo con respecto a la silla: “Vosotros, eso, no lo comprendéis, pero la silla para él es un gran consuelo”Un día, ocurrió lo inevitable; el Párroco vio a la señora vestida de negro; se le acercó y le preguntó acongojado si ya había llegado el final. La señora le informó de que hacía un par de día que había descansado en paz. La señora, un poco afligida, pero más sorprendida, le espetó:- Murió, pero ¿sabe qué?- ¿Qué? – indagó el sacerdote.- Pues, - explicitó la señora. - que nos lo encontramos muerto, ¡recostado en la silla que siempre tenía a su lado!Al Párroco se le saltaron las lágrimas. La señora le dijo:- ¿¡Está Ud. llorando por ese “pego”¡?El sacerdote, con la voz estrangulada por la intensa emoción, exclamó:- ¡Daría yo mi vida por morir en una silla como ésa…!
Cuando el misionero terminó de narrar esta historia, tan preciosa, miré a los estudiantes, sus caras: ¡todos estábamos llorando!
Todos le rogábamos al Padre que nos contara otro cuento, pero él nos hizo ver que nos daría tiempo, porque pronto tendríamos que subir a cenar.
El Padre me miró y, sonriendo, me dijo:
- Rafael, todas las vivencias que nos has contado de tu Camino, que sepas que las contaré, como cuentos, a muchos miles de kilómetros de aquí…
- ¿De verdad, Padre? – pregunté yo con cierta emoción.
Claro, yo estaba pensando en las cosas que me habían pasado durante el camino, sobre las que yo reflexionaba frecuentemente, y que, ahora, servirían para instruir, alentar y emocionar a otras personas de otras tierras…
Picado de curiosidad, pregunté al Padre:
- ¿Y cuál historia le ha gustado más, Padre?
Los estudiantes levantaron la voz casi al unísono y comenzaron a decir:
- A mí me gustó más la de la viejecita de Alba de Tormes… - decía uno.
- Pues, a mí me gustó mucho, y la tengo escrita, la historia de la madre de Rafael… - decía otro.
- Pues, yo me quedo con la historia de la niña con nombre de estrella… - dijo un tercero.
Y, así, varios recordaron algunas de las anécdotas que me habían pasado en el camino.
De pronto, el misionero, levantó la voz, para que le oyeran los estudiantes, y lanzó:
- ¡Os perdéis lo mejor!
Todos lo miramos; yo también. Todos preguntábamos al mismo tiempo:
- ¿Cuál es la mejor, Padre?
Se hizo un poco de silencio respetuoso y expectante. El Padre continuó:
- Os olvidáis de que a Rafael nos lo ha traído Santa Teresa…
Un sacerdote que estaba escuchando, exclamó comprendiendo:
- ¡Claro! Si Rafael no se pone malo en la puerta de la casa, hubiera pasado de largo. Demos, pues, las gracias a la Santa…
- Pues, yo me había encomendado a la Virgen de Guadalupe, y a mi Cristo de Gracia, el Esparraguero, de Córdoba…
Tuve que volver a explicar por qué en Córdoba, al Cristo de Gracia se le llama el Esparraguero. Pero, eso, me gustó. Todos estaban pendientes de mí, y sonreían cuando terminé la explicación. Supe que todos la habían comprendido, y que todos la aceptaban.
Así pasábamos las tertulias por las tardes, antes de cenar; yo estaba deseando que llegara ese momento; yo lo disfrutaba a tope. Imagino, sospecho, bueno, estoy seguro, que los estudiantes también lo estaban deseando y lo disfrutaban.
Los estudiantes que no me conocían, me querían conocer; yo me sentían importante para ellos; todos querían que les contara, una y otra vez, las anécdotas del camino. Seguramente las habré contado un montón de veces; pero a mí no me importaba…, me hacía sentirme bien.
Una de las tardes, el Padre Jesús le dijo al Misionero:
- A ver, Luís, cuéntanos uno de esos cuentos tan bonitos que tú sabes contarnos, pero que no sea muy largo, ya que tenemos que subir a cenar pronto…
El Padre Luís se preparó haciendo una introducción.
- Cuando se cuenta una historia a las personas, hay que contarlas ¡con el corazón! Si no se cuentan con el alma, mejor es no contarlas, porque pierde su mensaje. Os voy a contar lo que le pasó a un famoso doctor de Venezuela, al Dr. Juan Herrera. Ahí va:
Hace muchos años, en un pueblecito de la baja Venezuela, había un colegio y una profesora, que era la maestra. Se llamaba señorita Pilar, y tenía a su cargo unos veinte niños, todos de origen muy humilde.Sin comentarios)
La señorita Pilar estaba siempre regañando y riñendo a los niños por las continuas travesuras y “fechorías”. Subrayo lo de las travesuras de los niños, porque muchos de Uds., me dirijo a los estudiantes, seréis maestros, por esos mundos de Dios que os tenga guardado el Destino, y hay que contar con que los niños, si están sanos, son inquietos, traviesos… (Todos los que escuchábamos, estábamos pendientes de los labios del Padre Luís; yo el primero; los estudiantes, se lo “comían”. El padre, después de un pequeño silencio, continuó:)
Entre los veinte niños destacaba siempre uno, Juanito.
Juanito no iba tan bien aseado como sus compañeros. La señorita Pilar le preguntaba, y Juanito siempre decía lo mismo, que su mamá estaba en cama, enferma, y que no podía atenderle como quisiera. La señorita Pilar se ofreció a ayudar un poco a la mamá de Juanito, y se interesó un poco más por su aprendizaje.
La señorita Pilar tenía un sistema de enseñanza que consistía en poner a los niños en corro alrededor de ella. Ella formulaba una pregunta, y, el niño que sabía la respuesta y contestaba bien, adelantaba a los otros. Así todos se “picaban” para saber las respuestas y responder; era como un juego, pero aprendían y se divertían…
Como en todas partes, siempre había un grupito de niños, que estaban entre los últimos. A éstos, la señorita Pilar, les daba clases, durante los recreos y después de salir de clase; ella se quedaba un rato más, y, uno por uno, trataba de explicarles lo que antes no habían sabido, para “masticárselo”, y que lo comprendieran. Además, ponía a los últimos con los primeros para que estudiaran y repasaran juntos. Era lógico que ningún niño quisiera ser el último, y se esforzaban por aprender.
Las relaciones de Juanito con la señorita Pilar eran cada vez mejores.
Llegó un día en que Juanito faltó a clase. La profesora preguntó y los niños le dijeron que la mamá de Juanito se había ido al cielo.
Juanito, muy triste, ya no jugaba como antes.
Un día, le llevó un regalo a la señorita Pilar. Cuando la señorita abrió el regalo, vio que era un collar de huesos de aceituna y piedrecitas de colores de su madre, que ella tenía en mucha estima, porque se lo había regalado su esposo, el padre de Juanito, con ocasión de su onomástica.
Otro día, Juanito le llevó un frasquito que contenía una poquita de colonia, que su madre guardaba como oro en paño, ya que sólo se ponía unas gotitas en los momentos más emotivos de su vida. Su mamá le había dicho a Juanito que, cuando ella faltara, le llevara el resto de la colonia a su profesora, que había sido muy buena con él.
Cuando la profesora vio de lo que se había desprendido Juanito, para dárselo a ella, comprendió que la quería mucho. ¡Y eso le hizo mucho bien! ¡Se sentía como una madre!
El niño se fue haciendo mayor, y la relación con la maestra nunca se rompió.
Un día, Juanito tuvo que marcharse a estudiar a la Universidad. ¡Nadie sabía cómo había conseguido una beca…!
Seguían escribiéndose y dándose noticias uno a la otra, para saber siempre cómo se encontraban. La relación se afianzó.
El niño, que ya no era tan niño, aunque para la señorita Pilar siempre sería “su niño”, fue creciendo y madurando, haciéndose un estudiante responsable.
Pasaron varios años y, un día, la señorita Pilar recibió una invitación de boda: se casaba “su niño” Juanito, ahora Dr. D. Juan Herrera, catedrático de bioquímica, con la hija del embajador de los Estados Unidos. Las nupcias se celebrarían en la Catedral de Caracas.
Juanito, el Dr. D. Juan Herrera, solicitaba de la señorita Pilar que ocupara, en las referidas nupcias, el lugar de su madre. Con lágrimas en los ojos, ella aceptó.
La señorita Pilar se presentó en el evento con un vestido precioso. El modelo dejaba un generoso escote sobre el que sobresalía el collar de huesos y piedrecillas que perteneció a la madre de Juanito.
Al acercarse a Juanito, para saludarlo, éste se emocionó hasta las lágrimas; la señorita Pilar se había puesto el perfume de su mamá…
Sólo estuve tres días en el Convento, pero fueron muchas las historias, o cuentos, que, unos y otros, nos contaban. Aquí he reflejado sólo dos, para no alargar el escrito, pero no porque no fueran todas preciosas, y dignas de ser reproducidas. Las guardo en mi alma.
Muchas de estas historias, o cuentos, circulan ya por Internet, pero en el momento en que yo las oí, aún no estaban en la red. Pienso que igual pasará con alguna o algunas de las historias que a mí me han sucedido en el camino, y que yo profusamente conté durante mi estancia en el Convento.
Cuando salíamos del salón para ir al comedor, todos íbamos comentando las historias, o cuentos, que el misionero nos había contado.
Una tarde, cuando subí al comedor desde el salón, me senté, como siempre en la esquina de la mesa, al lado del Padre Jesús. El Padre Jesús me miró con intención, me sonrió y me espetó:
- Rafael, esta noche va a cenar con nosotros un Ministro de La Iglesia.
- ¿Un Ministro de La Iglesia? – yo no entendía nada - ¿Y eso qué es?
E Padre Jesús me sonrió socarrón, y me explicó:
- Un Ministro de La Iglesia es un Príncipe, un Príncipe de La Iglesia…,
que ha venido de Roma…
Yo me interesé en conocerle y le pregunté al Padre:
- ¿Quién es, Padre? ¡Dígamelo, por favor!
Siempre socarrón, el Padre Jesús, me comentó:
- Se va a sentar a tu lado; es el Padre Fray José Germ…
El apellido no lo entendí, pero como me va a escribir en mi Compostelano, no hay problema, ya lo entenderé.
Yo estaba muy nervioso… ¡comer al lado de un Príncipe de La Iglesia..!
Cuando le ví, me quedé frío. Se acercó con una bandeja de comida y me dijo:
- Sírvete, Rafael, antes de que se enfríe…
La comida era coliflor cocida, con mayonesa, y, de segundo, un filete de pez espada, que estaba riquísimo. Yo hubiera felicitado al cocinero, de verdad, ¡lo mejor que yo he comido en mi vida!
El Príncipe de La Iglesia me sirvió con tanta naturalidad que se me quitó el temblor; yo ya no estaba nervioso. Hablando tenía una personalidad…, que yo hubiera estado toda la noche hablando con él.
Después de bendecir la mesa, que, por cierto, la bendijo el superior del Convento, miré a mi alrededor, y conté, entre Padres, Hermanos y Estudiantes, más de cuarenta personas comiendo, en dos filas de unas veinte personas o más, unas enfrente de las otras.
En un momento de la conversación, yo pregunté al Príncipe de la Iglesia, que estaba cenando a mi lado:
- Padre, ¿conoce Ud. Córdoba?
- ¡Claro! – exclamó sonriente - ¡He estado muchas veces en Córdoba! Por cierto, que tengo que ir a ver al Hermano Manuel, que, allá, en Córdoba, es toda una institución.
- Ya lo creo que lo es – apostillé yo.
- Oiga, Rafael, ¿le está resultando muy dura la experiencia del Camino de Santiago? – se interesó él.
- Oh, sí, bastante, pero también me está gustando…
- Bueno – me cortó él; - vamos a degustar esta exquisita cena…
Cuando terminamos de cenar, exclamé:
- Ciertamente que la cena estaba riquísima; lo mejor que yo he comido en mi vida…; habría que felicitar al cocinero…
Los que habían oído el comentario, rieron.
Conforme íbamos terminando, el que quería repetir, repetía, y, el que no, se levantaba y se iba al saló a ver la tele, otros a leer, otros subían a sus habitaciones a escribir a sus familiares…, en fin, un rato de ocio antes de acostarse.
¡Ese era el ambiente que reinaba en la Comunidad!
Cuando yo terminé de cenar, me levanté de la mesa, retiré mi plato, lo puse en una bandeja, con los cubiertos que había usado, y lo llevé todo al elevador, al que se accedía a través de una ventana de un metro cuadrado, practicada en la pared del fondo, y, con una puertas que estaban cerradas mientras no había servicio de comedor.
Tengo que decir, que los cocineros eran los mismos frailes, Hermanos o Estudiantes. Los “camareros, eran también los propios frailes. Siempre servía el primero que pasaba por el elevador, cuando subía con bandejas de comida…
A mi me hubiera gustado servir algún día la comida, pero, cuando me iba a levantar a coger una bandeja, siempre había una persona que se me adelantaba.
¡No me cansaré de repetir que la experiencia que viví en el Convento es inenarrable! ¡Eso no se puede explicar! ¡Es otro mundo! Eso…, ¡¡¡hay que vivirlo!!!
Recuerdo una pequeña anécdota que expresa por sí sola el ambiente que se respiraba en el Convento de Los Trinitarios:
Cuando yo tenía ganas de fumar, me iba a mi cuarto y me fumaba un cigarrillo. Un día, yo no tenía tabaco, consecuentemente, no podía fumar… ¡Estaba con el “mono” del tabaco! Comenté con un Padre lo nerviosos que se pone uno cuando tiene ganas de fumar, pero no tiene tabaco; se lo conté, como para desahogarme…, para quitarme un poco el “mono”.
Mi sorpresa fue grande cuando llamaron a la puerta de mi habitación (¡Por cierto, ninguna habitación tiene llave para cerrarla; todas están encajadas sólo con un pequeño pestillito, como si fuera una alcayata, sobre la que cae la falleba, por propia inercia). Pues, bien, repito, tocaron a la puerta; yo salí rápidamente a abrir. Era un estudiante, sonriente, que me dijo:
- Rafael, llevo sin fumar cuatro años, y guardo con mucho cariño mi último paquete de tabaco, al que sólo le faltan cuatro cigarrillos, que fueron los últimos que fumé. También guardo el mechero que me regaló mi madre. Tenga, se lo regalo. Yo creo que nunca más fumaré…
Me entregó el paquete y el mechero…; yo no sabía qué decir…
Cuando ya se iba, logré decir:
- ¡Muchas gracias! ¡Me ha hecho Ud. un hombre, Hermano!
- Bueno – terminó él, - yo no lo necesito y Ud. parece que tiene muchas ganas de fumar… ¡Sería conveniente que se quitara Ud. del tabaco; el tabaco no trae nada bueno! Piénselo..
- De verdad que lo intentaré – terminé yo con seguridad (y es que, realmente, yo quería dejarlo, pero se me hacía muy difícil…).
Yo bajaba a la Iglesia, que está frente a la portería; procuraba entrar sin que me vieran los Padres, ni los Hermanos, ni los estudiantes. Me encantaba ver las pinturas de los cuadros que tenían Los Trinitarios… Me pasaba grandes ratos contemplándolos.
Por las mañanas, me iba a Salamanca, a dar una vuelta; visitaba las obras de la Iglesia nueva que están construyendo al lado de la Portería del Convento; también visité la zapatería donde tan mal lo pasé, para hacerles ver que ya estaba repuesto y que me encontraba bien; se alegraron mucho y me felicitaron por lo bien que se me veía.
No me resisto a reseñar algo bonito que me pasó en el Convento;
Un día, durante el almuerzo, una vez bendecida la mesa por el Padre Superior, éste comentaba las gestiones que durante ese día se habían llevado a cabo en el Convento, si había llegado alguien nuevo, si iba a venir, las gestiones que habían llevado a cabo con las instituciones y organismos, tanto religiosos como políticos, cualquier cosa que hubiese pasado, etc. Después, el Padre Superior preguntaba si alguien tenía algo que preguntar o comentar… Yo me armé de valor, me levanté de la mesa; todos me miraron; me dirigí al Padre, diciéndole:
- Padre, me gustaría decir que, hoy, diez de julio, es mi cumpleaños; nací el 10 de julio de 1935…; así que, hoy, es mi cumpeaños.
Se oyeron voces de felicitación por parte de casi todos, pero el Padre Superior las acallo y proclamó:
- Felicitemos, pues, todos a Rafael cantándole cumpleaños feliz..
¡No os podéis imaginar lo que entra por el cuerpo cuando cuarenta voces viriles y alegres, Religiosos del Convento, te cantan “cumpleaños feliz”! ¡Y no sólo a una voz, sino a tres o cuatro voces…! ¡Cómo sonaba aquello! ¡Yo estaba que no cabía en mí! Ya digo: ¡¡¡es otro mundo!!!
Yo estaba viviendo una experiencia totalmente nueva, muy agradable, que llenaba el alma, pero llevaba allí ya tres días, y yo había llegado por casualidad; ¡yo tenía que seguir camino!
Así, pues, como ya me encontraba bien, decidí continuar camino.
Me despedí de todos los Padres, uno a uno, de los Hermanos, de los Hermanos cocineros, de los estudiantes, de todos, menos del Padre Superior, que siempre estaba con el Padre Anselmo, que estaba ya muy viejecito y enfermo. Todos los Padres estaban pendientes del Padre Anselmo, pero el Padre Superior estaba casi siempre con él.
Yo nunca había convivido en un Convento, pero debo decir, repetirlo, que han sido los mejores días de mi vida. No me canso de repetirlo, porque es verdad: ¡¡¡es otra dimensión!!! ¡La cantidad de amigos que he conocido, pero amigos de corazón! ¡Nunca podré olvidar esta experiencia! Para mí no es nueva la experiencia de tener amigos frailes, ya que puedo decir que soy muy amigo del Padre Manuel, de Córdoba, y del Padre Isidro.
Pensando en estas cosas, en las anécdotas que con ellos, en Córdoba, me habían sucedido, yo guardo, como un tesoro, la Cruz Trinitaria que me regaló el Padre Manuel. Él la llevaba en la solapa de su chaqueta. A mí me gustó, yo le pregunté dónde la podía comprar. Él se la quitó de la solapa y me la dio, sin decir palabra. Cuando me la entregó en la mano, me cogió la mano, me la apretó y me dijo:
- Toma, Rafael, para que tengas un recuerdo mío.
Y siguió su camino, sonriendo…
Del Padre Isidro también puedo contar muchas anécdotas del Santuario de Santa María de la Cabeza. Sólo referiré una, muy graciosa, en orden a la brevedad:
Hace más cuarenta años, cuando el Padre Isidro era aún estudiante, tenía un compañero, también estudiante, cuyo nombre no recuerdo, al que le gustaban mucho los toros, y que, por lo visto, había querido ser torero.
Un día, yo los invité a comer en mi casa, pero me equivoqué de día. Cuando se presentaron a comer, mi cara era un poema. No tenía nada preparado… Yo no sabía qué hacer… Isidro me dijo riendo:
- No te preocupes, Rafael; nos comemos un par de huevos fritos con patatas…
Y así lo hicimos. Fue Isidro quien se metió en la cocina para freír los huevos. Hoy, no se ve mal, pero hace cuarenta años ver a dos frailes con delantal metidos en la cocina y friendo huevos…, y el otro, también en la cocina, dando pases con el delantal a un toro imaginario…, y, a todo esto, con el hábito trinitario puesto…
Por cierto, que le he preguntado varias veces al Padre Isidro por el Padre torero, y me dijo que estaba por América, y que, al parecer, estaba bien.
Claro, llevaba unos días en que se aglomeraban tantas vivencias…! ¡Cuarenta Religiosos cantándome “cumpleaños feliz”…! ¡Eso no se me olvidará en la vida!
Mi cuarto en el convento de los trinitarios en Salamanca
Cuando se terminó el día, me fui a la habitación, me metí en la cama…, pero no podía dormir. Sabía que, al día siguiente, me marcharía…; tenía un estado de sobreexcitación que no me dejaba dormir. Me había despedido de todos, me había emocionado su cariño… ¡Me parece que ésa ha sido la única noche en la que no he podido dormir…!

















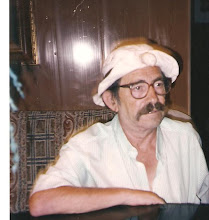

No hay comentarios:
Publicar un comentario